Defender la tauromaquia desde la infancia no es defender sangre ni espectáculo: es defender un modelo educativo no reglado que durante décadas ha transmitido valores que hoy escasean. Respeto, disciplina, sacrificio, constancia, jerarquía, paciencia y responsabilidad personal. Virtudes que no aparecen en un manual ministerial, pero que se aprenden en el campo, en las plazas de pueblo, en las escuelas taurinas y en el entorno de quienes sueñan con ser toreros —aunque la mayoría nunca llegue a vestirse de luces—.
Porque el verdadero valor no está solo en el que triunfa, sino en los cientos de niños y adolescentes que crecen sabiendo que nada es inmediato, que el esfuerzo no garantiza éxito, pero sí dignidad, y que el camino recto, incluso cuando no hay recompensa, construye carácter. Esa pedagogía silenciosa, tan incómoda para el discurso oficial, ha alejado históricamente a miles de jóvenes de entornos de riesgo, de la inercia fácil y del vacío identitario.
Mientras tanto, la infancia real que estamos criando vive atrapada en pantallas, algoritmos y comparaciones permanentes. Generaciones hiperestimuladas, pero emocionalmente frágiles. Incapaces muchas veces de sostener la frustración, de construir pensamiento crítico o de desarrollar una identidad propia sin validación externa. Los datos son contundentes: aumentan los casos de ansiedad, depresión, aislamiento social, acoso digital y suicidio juvenil.
A esto se suma un dato especialmente inquietante: diversos estudios realizados en España alertan de que el primer contacto con la pornografía se produce, de media, en torno a los nueve años. Nueve. Antes incluso de haber desarrollado herramientas emocionales o cognitivas para procesar lo que están viendo. Sin filtros reales, sin acompañamiento adulto y con acceso ilimitado desde dispositivos personales. Y, sin embargo, esta exposición temprana a contenidos sexuales extremos no provoca la misma urgencia legislativa que una tarde de toros.
El Ministerio de Juventud e Infancia, en cambio, ha decidido centrar parte de su agenda en prohibir la asistencia y participación de menores en espectáculos taurinos, amparándose en recomendaciones internacionales y en un discurso genérico sobre “violencia”. El problema no es proteger a la infancia. El problema es hacerlo de forma selectiva, ideológica y superficial.
Resulta paradójico que se persiga con tanto empeño una actividad cultural reglada, supervisada y con entornos educativos específicos —como las escuelas taurinas— mientras se normaliza que niños de primaria pasen horas expuestos a contenidos violentos, sexuales o humillantes en redes sociales sin control efectivo. Ahí no hay prohibiciones tajantes. Ahí solo hay campañas tibias, avisos genéricos y responsabilidades diluidas.
Otros países han sido capaces de enfrentarse a grandes plataformas tecnológicas para blindar legalmente a sus menores. España no. Aquí se prefiere regular la tradición mientras se deja intacto el negocio multimillonario que convierte a niños en consumidores tempranos de estímulos tóxicos.
Y todo esto ocurre en un país incapaz de construir consensos culturales básicos. Un país que se autodenomina progresista, pero que ha renunciado a comprender su propia complejidad cultural. Ser progresista no debería significar borrar, sino integrar. No debería implicar destruir lo que incomoda, sino mejorar lo que existe.
La tauromaquia sigue viva no por capricho, sino porque conecta con algo profundo: la transmisión intergeneracional, el rito, la responsabilidad, el respeto al animal desde la crianza, el aprendizaje del miedo y del autocontrol. Valores que no se descargan en una aplicación.
Y mientras tanto, seguimos pidiendo explicaciones en un país gobernado por dirigentes que no quieren ver la avalancha silenciosa de jóvenes, niños y adolescentes apasionados por la fiesta de los toros. Chavales que llenan tendidos, que acuden a tentaderos, que sueñan con el traje de luces o, simplemente, con formar parte de un mundo que les exige respeto, sacrificio y compromiso. La pasión mueve el mundo, aunque algunos pretendan legislarla desde un despacho.
Vivimos, sin embargo, en un país dirigido demasiadas veces por miradas miopes, incapaces de distinguir entre prohibir y educar, entre censurar y proteger. No es solo ceguera: es también necedad. Porque negarse a ver lo que ocurre en la calle, en las plazas y en las nuevas generaciones no elimina la realidad, solo la desplaza.
El problema no es que un niño vea toros. El verdadero problema es que demasiados niños crecen solos, hiperconectados, desorientados y sin referentes sólidos. Y frente a esa emergencia silenciosa, la respuesta no puede ser prohibir tradiciones, sino reconstruir comunidad, familia, educación y sentido. Eso, curiosamente, sigue sin ocupar la agenda real de nuestros ministros. ¡Qué cosas!

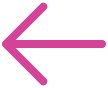 Volver
Volver

















